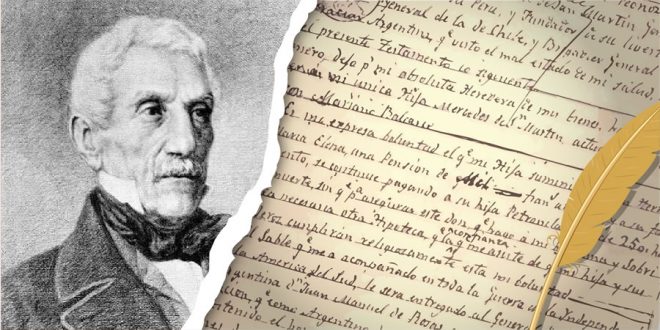CONDUCIDOS EN LA HISTORIA (por: Esteban Dómina – La Voz del Interior). José de San Martín vivió 72 años, entre 1778 y 1850. Nació en Yapeyú, y a los seis años su familia se trasladó a España, donde se hizo militar y prestó servicios a la corona durante 22 años. Hasta que solicitó el retiro y se vino para Buenos Aires. Tenía entonces 34 años.
Su actuación pública en tierra americana va desde 1812 hasta 1822. Diez años en que le tocó mandar ejércitos, padecer rivalidades, desobedecer a los mandos porteños, liberar Chile y Perú, entre otras tantas vicisitudes propias de la época. Después del encuentro con Bolívar en Guayaquil, dio un paso al costado y regresó a Europa.
En síntesis, podemos dividir la vida del prócer en tres períodos bien diferenciados: los primeros 34 años, consagrados a la carrera militar en la península; los segundos diez, en América, dedicados a guerrear contra España; y los últimos 28, consumidos en un largo exilio autoimpuesto, al principio, para poner distancia con sus enemigos políticos, y, siempre, alimentado por la aversión que sentía hacia la confrontación entre paisanos.
Esa sucinta cuenta aritmética abre interrogantes que dieron pie a las más diversas teorías y que resulta necesario dilucidar a la hora de desentrañar la verdadera dimensión histórica de la figura de nuestro prócer mayor.
Por ejemplo: ¿Cómo se explica que un disciplinado oficial del ejército español pase repentinamente a encabezar la rebelión armada en las colonias? O: ¿Por qué los argentinos ungimos como Padre de la Patria a alguien que pisó nuestro suelo por tan escaso tiempo y no tuvo en su hora el reconocimiento de sus contemporáneos? Y uno más, probablemente el más punzante: ¿Merece San Martín el lugar de privilegio que ocupa en el panteón nacional?
Repasemos estas cuestiones, pasando por alto por razones de espacio otras que el relato escolar se esmera en ocultar por temor a mancillar la memoria del prócer.
¿Por qué vino?
Las teorías en danza para explicar la decisión de San Martín de sumarse a la revolución americana después de pelear más de treinta batallas bajo el pabellón del rey, van desde el acendrado patriotismo que le endilga Bartolomé Mitre; pasando por el llamado compulsivo del terruño natal al que aluden otros autores; hasta sugerir que era un espía enviado por el gobierno británico al Río de la Plata, según algunas fuentes.
Otros historiadores, como Patricia Pasquali, no adhieren a ninguna de esas tesis, y, antes que invocar razones sentimentales o conspirativas, apelan a una explicación más consistente: un San Martín, maduro ya, finalmente comprendió que un indiano de familia pobre como él, había alcanzado el techo de sus posibilidades en el elitista ejército español, y optó entonces por buscar nuevos horizontes. A lo que Norberto Galasso agrega el ingrediente ideológico, oponiendo el asfixiante absolutismo borbónico a las ideas liberales en boga que San Martín compartía.
Lo cierto es que debió resolver un dilema existencial donde se mezclaría todo: sus íntimas convicciones, la profesión que había abrazado, el apego que sentiría por España y la opinión de su círculo.
Lo realmente importante, desde el punto de vista histórico, es que vino y contribuyó decisivamente a la causa de la libertad y la independencia americana, que sin él tal vez hubiera tardado más en lograrse.
¿Por qué lo elegimos?
La Historia de San Martín y la emancipación americana de Mitre, es la piedra angular del relato histórico oficial reproducido por generaciones, tanto que puede considerarse a Don Bartolo como el fundador de la liturgia sanmartiniana.
El registro épico, casi mitológico, de sus hazañas militares y cuestiones tales como las famosas máximas que dedicó a su hija Merceditas, repetidas hasta el cansancio en los textos escolares, reinventaron un héroe pletórico de moral, colmado de virtudes y ningún defecto, casi un superhombre.
Sin embargo, no era esa la opinión de sus contemporáneos, que lo escarnecieron hasta el límite de la calumnia, tanto que la gloria le llega bastante después de su muerte. Pasaron varios años para que la apoteosis diera paso a una catarata de adulaciones y homenajes que jamás se le prodigaron en vida: la repatriación de sus restos (1880), el retorno del sable (1897), la oración laica de Belisario Roldán, la prosa de Ricardo Rojas que lo santificó, la tarea evangélica del Instituto Nacional Sanmartiniano, estatuas ecuestres por doquier, calles y avenidas con su nombre y mucho más. Y el paroxismo: el Año del Libertador de 1950, cuando San Martín se despega definitivamente de todos los demás prohombres, incluido Manuel Belgrano –el otro finalista- y queda en lo más alto del podio.
Tal parece que nuestra joven sociedad comprendió que necesitaba un padre y San Martín ocupó legítimamente ese lugar.
¿Lo merece?
Claro que sí. Pero por razones que no siempre son las que se plantean a la hora protocolar de exaltar su memoria. Todos quienes se ocuparon de San Martín a lo largo del tiempo, desde Mitre y José Pacífico Otero hasta Rodolfo Terragno y René Favaloro, compiten en destacar sus virtudes, que las tuvo y en cantidad. Sin embargo, no siempre queda claro que, por encima de las batallas ganadas y la honestidad de su conducta, lo más destacable desde el punto de vista histórico es la dimensión americana que alcanzó su figura. Y que fue un constructor de libertad antes que de poder.
A riesgo de desafiar el culto académico que se empeña en mantener impoluto el bronce de su espada y blindada su memoria contra todo intento de revisión, vale la pena insistir que San Martín fue, ante todo, un héroe americano, un arquitecto de esa Patria Grande que no llegó a consumarse con la que soñaron personajes de la talla de Simón Bolívar, Gervasio Artigas, Bernardo O’Higgins y, por supuesto, él mismo. No en vano escribió en una recordada carta a Tomás Guido: “Usted sabe que no pertenezco a partido alguno; me equivoco, yo soy de Partido Americano…”
 FM Libre 93.7Mhz
FM Libre 93.7Mhz